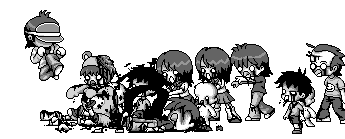Segunda Guerra Mundial.
Los japoneses avanzaron por el Pacífico como un viento: en sólo cinco meses, entre el 7 de diciembre de 1941 y el 7 de mayo de 1942, capturaron todo el sudeste asiático, las Indias Orientales, la Melanesia, parte de Filipinas y las islas de Wake, Guam y Singapur.
La isla de Guam, en el Pacífico, es el escenario de una de las historias más increíbles de la lucha humana por la supervivencia

Parte del archipiélago de las Marianas, Guam es pequeña y selvática: mide apenas 51 kilómetros de largo por 16 en la parte más ancha y 8 en la parte más angosta. Su superficie total es de 522 km2.
El bosque tropical del interior de Guam es tan salvaje y tupido, completamente virgen, que incluso hoy en día los guameses pueden perderse en él. El clima de la isla es tropical templado: la temperatura de la isla rara vez baja de los 32°C y su extremo inferior es de 22. Como todo lugar tropical, Guam no tiene estaciones propiamente dichas, sino tan sólo una temporada seca y otra lluviosa. En Guam es verano todo el año.
Los marines norteamericanos tomaron la isla de Guam el 21 de julio de 1944. La devastación fue enorme y los japoneses perdieron en aquella batalla a la mayoría de sus soldados, totalizando más de 22.000 muertos. Pero no todos habían muerto. Ateniéndose al bushido (el código guerrero japonés), un grupo de aproximadamente 100 combatientes nipones tomaron la determinación de huir a la selva para escapar al deshonor de ser hechos prisioneros, o incluso para intentar seguir luchando por cuenta propia. Preferían la muerte antes que la derrota y sus cuerpos y sus mentes, sometidos a una rígida disciplina y a inimaginables privaciones en los tres años y medio que llevaban allí, los convertía en seres duros, poco compasivos y completamente decididos a sobrevivir.

Dos de ellos, los cabos Masashi Ito y Bunzo Minagawa, son los protagonistas de nuestra historia.
Ambos se parecían mucho: tenían 24 años, eran simples hijos de labriegos y prácticamente analfabetos. Pero la férrea determinación, la inteligencia y el sentido del honor de su raza los convirtieron en una especie de superhombres cuya resistencia resulta difícil de creer. A pesar de que ambos habían crecido en el campo, no habían recibido ningún entrenamiento específico en supervivencia.
Durante los primeros meses en la jungla, Minagawa e Ito no estuvieron juntos más que unos pocos días: se separaban una y otra vez para vivir con distintos grupos de fugitivos. Sin embargo, estos otros hombres eran, a juicio de nuestros héroes, demasiado descuidados. Hacían fuego en cualquier parte, eran ruidosos y los ponían permanentemente en riesgo de ser capturados.
Finalmente, Ito y Minagawa se reunieron de nuevo y decidieron vivir juntos, separados del resto de sus compañeros, todo el tiempo que fuese necesario.
Sentados en silencio, en un claro de la selva, hicieron inventario de sus posesiones. Ambos tenían sus katanas (sus sables japoneses de combate) y sus gorras de reglamento. Minagawa era más afortunado que su compañero: él había logrado conservar, además, un pequeño espejo y su par de guantes. Con estos tristes elementos, Ito y Minagawa se decidieron a emprender un extraordinario combate contra la naturaleza.
El hambre se presentó poco después. La selva de Guam no parecía ofrecer demasiadas oportunidades de alimentación a estos dos hombres jóvenes e inexpertos. Para colmo, los soldados norteamericanos pululaban por doquier. "Las primeras noches nos acercamos a un poblado", cuenta Ito, "y robamos algunos pollos. Nos daba miedo encender fuego, así que los devoramos crudos adentro mismo del gallinero". Tiempo después, los dos cabos consiguieron capturar un ternero, y de nuevo acometieron la sobrehumana tarea de faenarlo con sus sables y comerlo crudo. "Lo que quedaba lo envolvimos en hojas de palmera y nos lo llevamos. Estábamos obligados a comerlo lo más pronto posible. Sabíamos que en ese calor, la descomposición de la carne era cuestión de horas".
Pero no era suficiente. Ocultos en la selva, comprendieron que pronto morirían de inanición si no complementaban esa dieta de proteínas y grasa cruda con vitaminas y minerales. Así, atrapaban serpientes, lagartijas, langostas y cangrejos cocoteros, y se alimentaban también, durante esas primeras semanas, con cocos, frutos del árbol del pan y brotes de bambú. Comían todo crudo, como animales salvajes.
A los pocos meses, ya el Japón había hecho el recuento de sus bajas en gran parte de las islas del Pacífico y había comprobado que en casi todas las batallas faltaban cadáveres. Conocedor del bushido, el Alto Mando japonés se resistía a contabilizar a los desaparecidos en acción como "muertos en combate". Si el cadáver no aparecía, para los viejos samurais se trataba entonces de un hombre oculto en la selva que aún trataba de ganar la guerra en soledad o de reintegrarse a la unidad amiga más cercana. Un cadáver: un muerto. Un desaparecido no era un cadáver, ni siquiera un prisionero del enemigo (concepto que aún hoy no cabe en la cabeza de ningún japonés tradicionalista). Un desaparecido era simplemente alguien que aún no había conseguido regresar con los suyos, un hombre que simplemente se había retrasado. Un "rezagado". En idioma japonés, un San-ryu-scha. Ito y Minagawa caían de lleno dentro de esta categoría.

Y, en efecto, los dos muchachos no estaban muertos: "Vivíamos como animales selváticos", apunta Masashi Ito. "Nuestros órganos sensitivos se habían adaptado a ese tipo de vida. Ambos habían fumado en el pasado, y el síndrome de la abstinencia del tabaco los hacía sufrir como a cualquier fumador. Como frecuentaban las sendas que también usaban los norteamericanos, no les hubiese costado nada recoger alguna de las colillas que aquellos desaprensivamente arrojaban a un lado, pero nunca lo hicieron: "Temíamos que nuestro propio humo nos embotara el olfato, y que después no pudiésemos oler el tabaco de ellos. Olíamos a los soldados norteamericanos mucho antes de poder verlos u oírlos". Descubrir a otro ser humano antes de que éste los descubriera a ellos pasó a ser lo más importante de las vidas de Masashi y Bunzo. En este aspecto, eran verdaderos animales silvestres: "Nuestro olfato se volvió tan agudo que sabíamos cuando venían los enemigos, desde cientos de metros de distancia, por el olor de su brillantina y de sus lociones para afeitarse. Nuestro olfato era extraordinariamente sensible".
A veces, los dos cabos se encontraban con otros grupos de san-ryu-scha y emprendían incursiones conjuntas contra las aldeas guamesas a efectos de procurarse alimentos. Cuando esto sucedía, caminaban por la selva exclusivamente de noche y en fila india. El primer hombre tanteaba el suelo con el pie antes de apoyarlo, y el último tenía la obligación de borrar todas las huellas con una escoba hecha de hojas. A la mañana siguiente, un rezagado volvía a recorrer todo el trayecto, verificando que el grupo no hubiese arrancado ninguna hierba ni roto una ramita a una altura a la que no hubiese podido hacerlo ningún animal de la isla. Cuando robaban fruta de algún árbol, sólo podían sacar cuatro de él, para que el propietario no notara los faltantes. Si encendían fuego, sólo lo hacían a la orilla del mar. Luego, uno de los san-ryu-scha enterraba las cenizas en lo profundo de la selva, o se metía en el mar hasta más allá de la línea de rompientas y las esparcía por el agua.
Era una existencia agotadora de cuidados permanentes y tensión insoportable. Estaban determinados a no dejar prueba alguna de su existencia: si Ito y Minagawa perdían una prenda de ropa o un utensilio, la buscaban incansablemente tanto tiempo como fuese necesario hasta encontrarla. Sabían que un extravío fortuito los delataría de inmediato. Casi no hablaban: las pocas palabras que intercambiaron en el tiempo que pasaron en la isla fueron solamente susurros murmurados al oído.
Así pasaron cinco largos años de pesadilla para Ito y Minagawa. En 1949, decidieron abandonar definitivamente a los demás rezagados y establecerse juntos en una caverna aislada que habían descubierto. Allí llevaron todas sus posesiones. Además de las dos katanas, las dos gorras, el par de guantes y el espejo, su patrimonio se había acrecentado con cosas útiles, recuperadas en su totalidad de lo que dejaba abandonado el enemigo. Así, los san-ryu-scha poseían ahora puñales y hachas hechas con ballestas de las suspensiones viejas de camiones abandonados, dos pistolas americanas, algunas municiones, cacerolas y sartenes cortadas de viejos tambores de combustible, agujas de coser que habían fabricado a partir de pequeños resortes que los yanquis tiraban, y dedales y anzuelos recortados de las vainas de munición servida enemiga.

Escuchemos a Masashi Ito: "Con las agujas cosíamos nuestros uniformes, que se desgarraban con las ramas en la selva. Cuando encontrábamos un trozo de tela lo destejíamos hebra por hebra y utilizábamos la fibra resultante como hilo para coser. Habíamos afilado los sables para poder afeitarnos con ellos, y también, al principio, nos rasurábamos el cráneo mutuamente según la costumbre japonesa. Pero pronto descubrimos que era una mala idea. Desistimos porque comprobamos que el pelo es la única protección contra las moscas y los mosquitos de la selva, que son lo que más cerca nos puso de enloquecer. La mayor parte del tiempo parecíamos unos monstruos. Sufríamos tal cantidad de picaduras que nuestros rostros y cabezas estaban permanentemente hinchados. Cada vez que nos dábamos una palmada en la frente aplastábamos los mosquitos de a 20, pero al instante el sitio libre se cubría de otros nuevos. Nos sangraban las manos todo el tiempo". Por este motivo, los san-ryu-scha abandonaron la costa para siempre y se introdujeron lo más posible en la selva, donde los mosquitos no eran tan abundantes. "Sabíamos que nuestra dieta no era buena. Eso, sumado a la constante pérdida de sangre por las hemorragias provocadas por los mosquitos, nos hizo temer que nos debilitásemos y muriésemos. Hubiese sido gracioso: tanto esfuerzo para no ser asesinados por el enemigo, sólo para morir por la sangre que nos quitaban los insectos".
La historia de nuestros san-ryu-scha no carecía de precedentes: en marzo de 1944 un grupo de 15 soldados japoneses a las órdenes del teniente Yamamoto habían escapado al interior selvático de la isla de Mindoro, Filipinas, escapando de la persecución de las tropas estadounidenses. Pronto llegaron a la ladera de una montaña y allí se separaron en dos. El primer grupo se quedó en el lugar, sólo para ser asesinados por los salvajes: sólo sobrevivió un hombre de los ocho que lo componían. El segundo confió en la sabiduría de su teniente, al que admiraban por haber sido maestro en su vida civil. Así, Yamamoto y sus seis compañeros escalaron la montaña hasta la cima y otearon los alrededores. Yamamoto estaba convencido de que el Tenno (el emperador Hirohito) enviaría por ellos en cualquier momento y los rescataría, por lo que sólo se trataba de sobrevivir hasta que ese momento llegase. Provisto de una sola hacha, los uniformes de los siete y sus siete katanas, el emprendedor Yamamoto decidió dedicarse a la agricultura y la ganadería hasta que la Armada Imperial expulsase de la isla a los inoportunos visitantes.
El principio de la labor fue durísima: desmontar 2.000 m2 de selva y ararla con un hacha y ocho sables no es tarea fácil, y exige una fuerza y unas energías desmedidas. ¿Cómo conseguirlo sin alimentos? Decididos a lograrlo, Yamamoto y los suyos comieron larvas, ratas, serpientes, lagartijas, ranas y caracoles mientras se deslomaban preparando sus cuadros para la siembra. Mas ¿qué sembrarían?
A una distancia de sólo un día a pie por la jungla, los san-ryu-scha descubrieron el poblado de los nativos que habían asesinado a sus ocho compañeros, miembros de una etnia primitiva con un desarrollo tecnológico de la Edad de Piedra. En vez de guerrear contra ellos en clara inferioridad numérica, los san-ryu-scha intentó comerciar con ellos. Los salvajes se mostraron fascinados por los relojes de pulsera que tenían tres de los japoneses, y Yamamoto se los entregó. A cambio de aquellos relojes obtuvo una bolsa de semillas, dos pollos y dos cerdos. El maestro se aseguró que los animales fuesen de distintos sexos y, saludando a los nativos, emprendió el regreso hasta el pie de su montaña. Nunca más necesitó relacionarse con los indios de Mindoro.
Yamamoto plantó maíz y batatas, y ya la primera cosecha llenó sus graneros con más alimentos de los que los siete hombres habrían podido consumir. Visto el éxito de sus esfuerzos, el grupo de Yamamoto (al que se había unido el sobreviviente de la matanza perpetrada por los nativos) comenzó a expandir su sembrado en otros 2.000 m2 al año. Al finalizar el segundo año, por lo tanto, poseían ya 4.000 m2 de cultivos, 70 gallinas y 20 cerdos, que sobrepasaban todas sus expectativas de alimentación. Hacían trampas para los numerosos monos de la isla y se los comían asados. Con los cueros hacían mantas y vestidos. Yamamoto diseñó una enorme casa de troncos para que todos vivieran. Los dormitorios estaban cubiertos de esterillas trenzadas, y el baño poseía una gran bañera de piedra donde higienizarse y descansar. Habían construido varias habitaciones, y una galería con sillones para mirar los atardeceres. El agua corriente era traída por conducciones de bambú desde una fuente surgente, y la cocina tenía un gran horno de arcilla para cocer el pan. La harina se obtenía de un gran molino y, por simple capricho, construyeron también una planta trituradora de papas y batatas para hacer puré y un alambique en el que uno de los japoneses destilaba un aguardiente de bananas de altísima graduación alcohólica.

Las grandes instalaciones de Yamamoto, bien ocultas bajo la ladera de la montaña, nunca fueron descubiertas por los aviones norteamericanos.
Luego comenzaron los problemas: como bien habían descubierto Masashi Ito y Bunzo Minagawa, es erróneo el temor que la gente civilizada tiene con respecto a las umbrías junglas tropicales. El hombre de ciudad teme a las fieras. En realidad, lo que puede matarnos en la selva es un animal mucho menos conspicuo pero más letal: el insecto. Así como a los dos san-ryu-scha solitarios de Guam los atormentaron y casi desangraron los mosquitos, a los sobrevivientes campesinos de Mindoro los diezmó la malaria o paludismo, producida por el protozoo Trypanosoma gambiensis y también transmitida por un género de mosquito, el Anopheles.
A los doce años de su trabajo agrícola en medio de la selva, cinco de los nueve hombres enfermaron y murieron de malaria. Los cuatro restantes consideraron que ya habían estado aislados el tiempo suficiente. La guerra había de haber terminado ya, y era tiempo de volver a la civilización. Corría, según sus cálculos, el año 1956. No habían pasado ni hambre ni privaciones, pero el hecho de ver sucumbir a sus hombres a las enfermedades tropicales (y la gran curiosidad por volver a ver el mundo de la civilización) impulsó a Yamamoto a enviar a uno de los suyos como mensajero hasta la costa, donde él sabía que se habían asentado los norteamericanos.
En efecto; el japonés se encontró con un estadounidense que estaba relevando el terreno para establecer una plantación, y le contó su historia y la de sus compañeros. Con los ojos abiertos como platos, el "enemigo" le prometió que les enviaría ayuda.
Irónicamente, lo que enviaron los norteamericanos fue una patrulla de soldados filipinos, milenarios enemigos de los japoneses. Cuál no sería la sorpresa de estos "rescatistas" cuando las "víctimas" los recibieron con una gran cena de asado de cerdo y los invitaron a bañarse en la gran piscina de agua tibia. La fiesta que los japoneses ofrecieron a los filipinos duró tres días completos, generosamente regada con el fuerte licor de bananas y compuesta de pan recién horneado, pollo al horno y papas y batatas hervidas.
Así, luego de doce años de duro trabajo, Yamamoto y sus san-ryu-scha lograron regresar al Japón en mejor estado físico que cuando habían partido.
Extraordinariamente, la idea de practicar la agricultura y la ganadería se le ocurrió a Yamamoto, un docente urbano, pero no a Minagawa e Ito, campesinos nacidos y criados en granjas y campos de cultivo. La razón es que los san-ryu-scha de Guam temían ser descubiertos y creyeron que era imposible ocultar un sembradío o los corrales de animales. Estaban parcialmente en lo cierto: en Guam había muchísimos más soldados norteamericanos que en la isla de Mindoro. Por lo tanto, jamás araron un metro de terreno ni se propusieron criar animales, ni mucho menos almacenar provisiones no perecederas.
Verdaderos náufragos de tierra firme, Ito y Minagawa vivían los tormentos del hambre y los padecimientos de aquel que debe vivir al día, día por día, con lo del día y nada más.
Nuestros sobrevivientes disponían de armas de fuego, pero pronto descubrieron que no podían utilizarlas: el ruido del disparo siempre estaría al alcance de los oídos enemigos en una isla tan pequeña y tan fuertemente patrullada.
Prefirieron dedicarse a construir trampas. "Nuestras trampas de alambre eran sencillas pero efectivas", recuerda Ito. "Otras veces trepábamos a un árbol con un cuchillo y esperábamos. En Guam abundan mucho los corzos, y nosotros habíamos identificado los senderos que ellos utilizaban para ir a beber. Simplemente esperábamos a que un ciervo pasara por debajo, nos dejábamos caer sobre él y lo apuñalábamos en silencio".
Al poco tiempo de su ostracismo, los dos jóvenes japoneses descubrieron puntos "seguros", áreas a donde los norteamericanos nunca se acercaban. Tristemente, esas áreas no ofrecían posibilidades de alimentación. Entonces tenían que trasladar los alimentos hasta ellas, porque eran los únicos sitios en donde se sentían lo suficientemente tranquilos como para encender un fuego y así ahorrarse el suplicio de tener que comer la carne cruda. Dice Ito: "Aunque no teníamos fósforos, conseguíamos encender un fuego casi cada día. El culo de una botella de Coca Cola abandonada por los enemigos nos servía de lupa para concentrar la luz del sol y encender unas briznas secas; si llovía, entonces sacrificábamos una de nuestras balas. La abríamos, mezclábamos la pólvora con algunas virutas y uno de nosotros frotaba un alambre contra un trozo de madera dura hasta que el metal estaba casi al rojo vivo. Entonces lo aplicábamos a nuestra yesca, y la pólvora se inflamaba de inmediato".
Al igual que a Yamamoto en sus últimos meses de exilio, Ito y Minagawa vivían obsesionados por la enfermedad. ¿Qué hacer si uno de ellos enfermaba gravemente? En los años que estuvieron solos en su selva, los san-ryu-scha tuvieron tiempo de observar la naturaleza, de identificar los remedios naturales que esta les ofrecía y, en algunas ocasiones, de utilizarlos con éxito. Al matar un venado, le extraían el jugo gástrico y lo ponían a secar al sol. Resultaba un polvillo blanco muy efectivo como digestivo. Como a menudo sufrían de diarrea, reemplazaban nuestras conocidas pastillas de carbón quemando, carbonizando y triturando los huesos de sus presas. Como dice el viejo adagio: "la necesidad es la madre del ingenio".
Para el año 1952, cuando los dos cabos japoneses llevaban ya ocho años de privaciones, en diversas islas del Pacífico los pobladores o los ocupantes norteamericanos comenzaron a encontrar indicios (huellas, utensilios, marcas en los árboles) que indicaban que aún existían soldados japoneses escapados, sobreviviendo en la selva en condiciones infrahumanas. Además, los sobrevivientes de un grupo de treinta y un soldados que habían escapado a la selva en la isla de Anatahan se había entregado a las autoridades navales norteamericanas en 1949, cuatro años después del armisticio. Los rescatistas descubrieron con horror que sólo quedaban unos pocos. Los sobrevivientes declararon que, poco después de internarse en la jungla, se les había unido una mujer japonesa. Apenas algunos meses después, ya los soldados se habían aniquilado entre sí por el derecho de mantener relaciones sexuales con ella.
En el mismo 1952, mientras por todo el Pacífico se encontraban huellas de los san-ryu-scha, otro grupo de rezagados se entregó a los estadounidenses en las Marianas.
De tal modo, los norteamericanos debieron notificar al gobierno japonés de que estaban comenzando a rescatar rezagados de las profundidades de la selva.
Quien recibió el encargo de coordinar las operaciones y hacer lo posible para que los japoneses fueran rescatados con vida y reintegrados a Japón fue el teniente coronel Touru Itagaki, a quien nombraron director del Departamento de Repatriación del Ministerio de Salud japonés.
Itagaki se enteró de que los norteamericanos llevaban ya varios meses bombardeando las junglas de las islas en las que se sospechaba habitaban san-ryu-scha con folletos instándolos a deponer su actitud y regresar a la civilización. Pronto el militar consiguió que el gobierno japonés se uniera a esos esfuerzos. El Japón imprimió millones de panfletos y comenzó a arrojarlos sobre todas las islas. Quince mil de ellos fueron en efecto arrojados sobre Guam en 1953. El texto de las hojas de papel decía:
A los San-ryu-scha de Guam:
Vuestra larga y lamentable espera ha culminado. Tenéis a vuestro alcance la alegría y la felicidad. No se trata de un truco enemigo, no se trata de un sueño: os transmito la más pura y auténtica verdad. Os doy un ejemplo: ocho de vosotros, que se habían arreglado para mantenerse escondidos en Guam, se entregaron en septiembre de 1951 a las autoridades norteamericanas. Fueron bien tratados y los ocho regresaron al Japón, donde hoy se los ve animosos y felices, rodeados de sus seres queridos. Si no me creéis, escribid una carta utilizando el papel y el sobre adjuntos. La Armada japonesa la enviará a casa, a vuestros familiares, les rogaremos una respuesta, y esa respuesta será depositada en el mismo sitio en el que encontremos vuestra carta.
Masashi Ito en verdad encontró uno de aquellos folletos algunos días después, pero los largos años de miedo y desconfianza lo hicieron sospechar.
En lugar de escribir la carta, regresó a su campamento.
El fantasma del hambre acechaba en forma permanente sobre los atormentados cerebros de Ito y Minagawa. Necesitaban disparar sus armas de fuego, pero decidieron hacerlo sólo bajo lluvias torrenciales, con truenos y relámpagos que enmascaran la detonación. Como sólo disponían de ocho cartuchos, no podían desperdiciar ni uno solo. Ito, el mejor tirador de los dos, efectuó solamente siete disparos en siete noches de tormenta, en todos los años que duró su cautiverio.